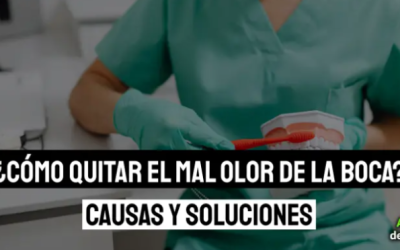ver continúa en la página siguiente
No los bloqueé. Todavía no. Quería que sintieran el silencio. Quería que asumieran las consecuencias sin poder pulsar un botón y que me contactaran cuando les diera pánico.
Unos minutos después, el zumbido cesó.
El océano seguía moviéndose.
Me quedé allí sentada hasta que se acabó el vino y el frío se abrió paso a través de mis guantes. Cuando por fin entré y cerré la puerta, el clic del cerrojo me pareció una puntuación.
Los días siguientes se asentaron en un ritmo tenso.
Los mensajes llegaban en oleadas, alternando entre súplicas y furia.
Michael dejó un mensaje de voz que empezó con sollozos y terminó con ira, con la voz quebrada mientras me exigía que arreglara lo que había "destruido".
Sabrina envió un mensaje tan largo que se convirtió en un bloque de párrafo en mi pantalla, lleno de acusaciones sobre mis "celos" y mi "necesidad de control", como si pudiera reescribir la historia para convertirla en una víctima.
No leí nada. No escuché nada.
En cambio, me dediqué a mis mañanas con determinación.
Caminé por la orilla cerca de mi casa, con las botas crujiendo sobre la arena congelada. El viento del agua me azotaba las mejillas hasta entumecerlas. El océano rugía y silbaba, las olas rompiendo como aliento contra las rocas. Olía a limpio. De verdad.
En casa, abrí archivos y reorganicé mi vida como una mujer que limpia escombros después de una tormenta. Reuní documentos de acciones de la empresa, escrituras de propiedad, documentos de fideicomiso y...