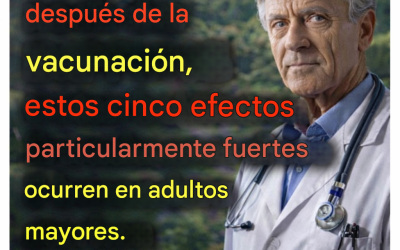Pete no preguntó nada. Él recordaba la noche en que le sostuve una arteria con presión manual durante horas mientras nos llovía fuego encima. Hay deudas que no caben en papeles.
—Interconsulta urgente. Traslado oficial —dijo, inmediato—. En media hora llegan.
Cuando el personal del asilo quiso discutir, el paramédico les puso la orden con la firma de Pete enfrente. Yo caminé recta, con mi bolsa en la mano.
No estaba “saliendo”.
Estaba desplegándome.
—
De vuelta en el hospital, vi el expediente de Clara: fractura de cúbito, contusiones profundas, costilla fisurada, conmoción leve.
La miré a los ojos.
—Me voy a tu casa.
—Mamá, no…
—Sí. Y voy por Laya.
En taxi, llegué a la dirección. Por fuera la casa parecía normal. Por dentro era una trinchera de mugre.
El olor me golpeó primero: cerveza rancia, comida podrida, cuerpos sin bañarse. La sala era una colección de cajas de pizza, alfombra manchada y ceniceros reventados.
En un sillón hundido estaban Brenda, la mamá de Dustin, y Karen, su hermana, viendo televisión como si el mundo no se estuviera desmoronando.
Brenda ni volteó.
—Mira nomás. Ya llegó la mamá de la inútil. Clara no está. “Se cayó”. Bien torpe.
Karen soltó una risita.
—Si te vas a quedar, ponte a limpiar. La cocina da asco.
No respondí. Desde el fondo escuché un sollozo cortito, ahogado. Ese sonido que no debería existir en una casa con niños.
Caminé hacia atrás. Mis zapatos se pegaron al piso.
En un cuartito junto a la cocina, casi un clóset, estaba Laya. Diez años. Sentada en el suelo, abrazando una muñeca sin cabeza. Miraba fijo a la nada.
—Laya… —se me quebró la voz, pero respiré hondo para no asustarla—. Soy yo. Tu abuela.
Ni siquiera me dio tiempo de acercarme.
Un chamaco grandote entró corriendo: Kyle, el nieto de Brenda. Traía esa malicia vieja en la cara.
—¡Eh, mensa! ¿Sigues llorando? —le gritó a Laya.
Le arrancó la muñeca.
—Esto es basura.
Empezó a torcerle el brazo que le quedaba.
Me moví.
Dos pasos. Tomé su muñeca con firmeza, presioné el punto exacto. No para lastimar… para apagar.
—Suéltala —dije, como si estuviera pidiendo la sal.
Kyle chilló y abrió la mano sin querer. La muñeca cayó.
—Aquí no se roba —le dije, soltándolo.
Kyle aulló como alarma. El sonido trajo a las dos mujeres.
Karen se metió con la cara retorcida.
—¡Vieja loca! ¡Suéltalo!
Se abalanzó con las uñas como garras. Yo me hice a un lado, le tomé la muñeca y presioné un nervio cerca del codo. El brazo se le durmió. Se fue al suelo, jadeando.
—Avísame antes de atacar —le dije, tranquila—. Se te ve venir desde lejos.
Brenda apareció con un atizador de la chimenea. Me lo aventó a la cabeza.
No parpadeé. Lo agarré en el aire, lo jalé, y contra el borde de piedra lo doblé con un crujido metálico.
El hierro cayó a sus pies.
—Esta casa cambió de mando —dije—. Regla uno: nadie toca a Laya. Regla dos: nadie me toca a mí. Regla tres: esto es un foco de infección.
Señalé.
—Tú, Karen: pisos. Tú, Brenda: trastes. Y Kyle… siéntate ahí. No te mueves.
Se quedaron mirándome, con esa expresión de quien acaba de descubrir que no es el depredador.
—Muévanse —ordené.
Se movieron.
Ese día bañé a Laya, le lavé el cabello con paciencia y le busqué ropa limpia. Le preparé una cama decente en un cuarto y le di la llave.
—Si alguien toca la perilla, me gritas —le dije—. Yo estoy abajo.
Ella asintió, apretando la llave como si fuera un amuleto.
Por la tarde, Brenda quiso recuperar el control.
Me aventó un paquete de carne molida gris, apestosa.
—Haz de cenar. Y no desperdicies.
Miré la carne. Sonreí.
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.